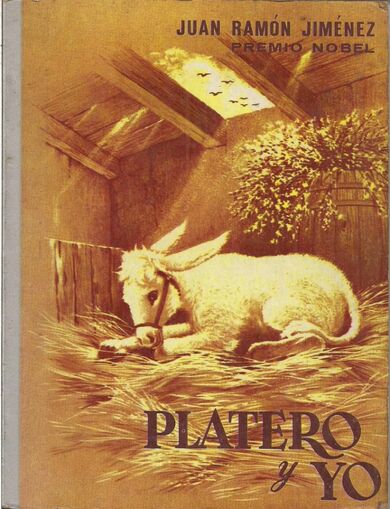Una vez más pasa por mí, Platero, en incogible ráfaga, la visión aquélla de la plaza vieja de toros que se quemó una tarde... de... que se quemó, yo no sé cuándo...
Ni sé tampoco cómo era por dentro... Guardo una idea de haber visto—¿o fue en una estampa de las que venían en el chocolate que me daba Manolito Flórez?—unos perros chatos, pequeños y grises, como de maciza goma, echados al aire por un toro negro... Y una redonda soledad absoluta, con una alta yerba muy verde... Sólo sé cómo era por fuera, digo, por encima, es decir, lo que no era plaza... Pero no había gente... Yo daba, corriendo, la vuelta por las gradas de pino, con la ilusión de estar en una plaza de toros buena y verdadera, como las de aquellas estampas, más alto cada vez; y, en el anochecer de agua que se venía encima, se me entró, para siempre, en el alma, un paisaje lejano de un rico verdor negro, a la sombra, digo, al frío del nubarrón, con el horizonte de pinares recortado sobre una sola y leve claridad corrida y blanca, allá sobre el mar...
Nada más... ¿Qué tiempo estuve allí? ¿Quién me sacó? ¿Cuándo fue? No lo sé, ni nadie me lo ha dicho, Platero... Pero todos me responden, cuando les hablo de ello:
—Sí; la plaza del Castillo, que se quemó... Entonces sí que venían toreros a Moguer...