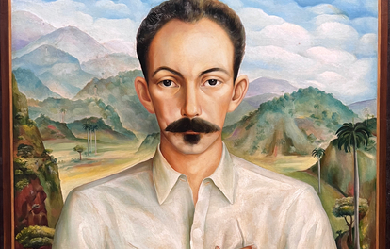Expulsada
Te fuiste para siempre. Quedé en el mundo sola.
Mis lágrimas corrieron un año y otro año...
Gritáronme de arriba «¡Anda!», y anduve errante,
y al fin me vi de nuevo en nuestro hogar de antaño.
Tu espíritu amoroso flotaba en todas partes.
Cantaba con las ayes, perfumaba en las flores.
Con el véspero triste me enviaba tu sudario
y envuelta en él soñaba nuestros dulces amores.
En el portal extenso contigo me veía
paseando alegremente cual buenos compañeros.
Ya el sol se recataba tras la cercana loma,
y aún tardarían mucho en brillar los luceros.
Bañábannos a un tiempo los cuerpos y las almas
la brisa, que era suave como un rozar de plumas,
la luz, que era soberbia cual luz de paraíso,
la dicha, que era clara como un cielo sin brumas.
Sin ser nuestro retiro agreste por completo,
de sepulcral silencio ni soledades vastas,
libertad nos brindaba ante el inmenso espacio
para coloquios tiernos, para expansiones castas.
Y de pronto te dije con juvenil locura,
estrechando en mi mano tu mano grande y fuerte,
como de hombre a hombre, cual de Oreste a Pílades,
«¡Compañeros y amigos hasta la misma muerte!»
Irradió tu semblante con íntimo contento,
de igualdad y de fuerza oyendo mis alardes...
Tras el charlar festivo mi grande amor sentías...
¡Oh, qué tardes aquellas, qué dulcísimas tardes!
Así iba recorriendo con un deleite extraño,
nonada por nonada, nuestra existencia aquella.
La flor que me trajiste como hallazgo y en triunfo
otra vez contemplaba como la flor más bella.
Y así me iba engañando, viviendo en otros tiempos,
destruyendo el presente, minuto por minuto.
Aún paladear creía, como ninguno grato,
el que tú me llevabas del vergel dulce fruto.
Vibraban en el aire unidas nuestras voces,
unidas nuestras sombras poblaban el recinto,
y sin ayer el tiempo, sin hoy y sin mañana,
deslizábase eterno, inmutable, indistinto.
Mi espíritu fue entonces subiendo a ti por grado.
La soledad austera llevome hasta tu altura.
Viví entonces contigo, sin verte, sin oírte,
sin los torpes sentidos, con el alma ¡que es pura!
Y «Aquí –te prometía– en este cielo nuestro,
vivirán nuestras almas mientras tu amante viva.»
El mundo no entendía mi cándido delirio,
y yo escuchaba al mundo serena y compasiva.
Y cuando reposaba tranquila en aquel sueño,
en nuestro umbral sagrado oí la voz infanda.
Tocaron en mi cuerpo las manos criminales
y el rencoroso arcángel gritó de nuevo «¡Anda!»
(1901)
#Camagüeyanos #Cubanos #Mujeres Habana La